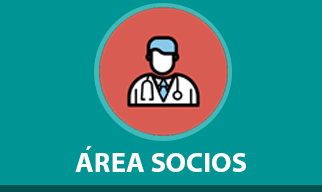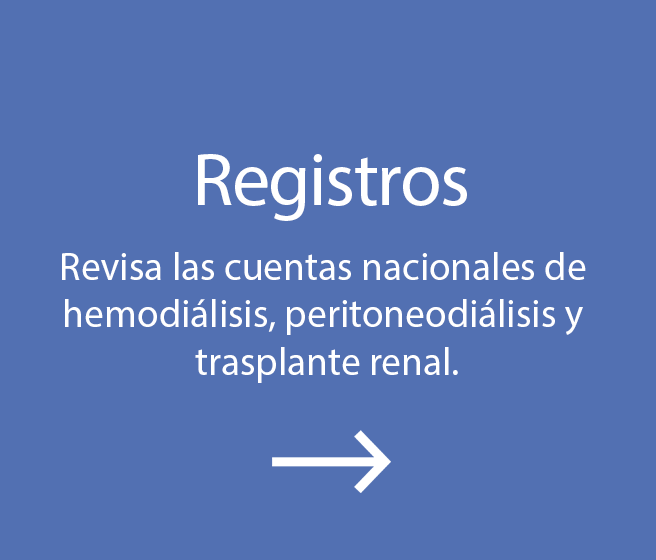Cistinosis nefropática: explorando las enfermedades raras
Es una patología genética grave que afecta progresivamente a todos los órganos, llevando a enfermedad renal crónica terminal dentro de la primera década de vida
Por Comunicaciones Sociedad Chilena de Nefrología
La cistinosis es una enfermedad autosómica recesiva, con pérdida de la función de un gen que codifica la proteína cistinosina que permite la salida de cistina desde los lisosomas al citoplasma celular. En su ausencia, se produce un depósito progresivo de cistina intralisosomal, afectando diferentes órganos y tejidos. Se manifiesta principalmente con afección renal y depósito corneal.
Es la primera causa del Síndrome de Fanconi hereditario. Existen tres tipos de cistinosis: nefropática infantil, juvenil y ocular. El 95% de ellas corresponde a la nefropática infantil, que se manifiesta desde la infancia. La forma juvenil tiene presentación más tardía y la variante ocular se presenta solo con compromiso ocular. Esta enfermedad rara tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 100.000-200.000 nacidos vivos. No tiene cura, pero sí existen medicamentos de alto costo que retrasan su rápida evolución al fallo renal, que ocurre durante la primera década de vida.
En Chile, esta patología no está dentro del listado de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes que cuentan con protección financiera en el GES o la Ley Ricarte Soto. En 2017, la Subsecretaría de Salud Pública realizó un “Informe de Evaluación Científica Basada en la Evidencia Disponible”, que denegó el medicamento aprobado por la European Medicines Agency (EMA) y Food And Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos, para el tratamiento de la cistinosis en pacientes de dos o más años.
El Dr. Jean Grandy, pediatra nefrólogo y secretario de la Sociedad Chilena de Nefrología, conforma un grupo de especialistas dedicados a estudiar esta enfermedad en el país, con el fin de crear conciencia de ella, expandir los conocimientos entre médicos especialistas, parte de los equipos de salud de la atención primaria, y eventualmente, mejorar la cobertura y tratamiento de la cistinosis.
En este contexto, el Dr. Grandy habló sobre la enfermedad, su diagnóstico y los objetivos del grupo de trabajo que están en proceso de publicar la experiencia nacional.
¿Cómo se diagnostica la enfermedad?
Primero debe haber una alta sospecha frente a los síntomas. Posteriormente se podría hacer un diagnóstico a través de la medición de cistina intra-leucocitaria, la cual se ve aumentada en presencia de cistinosis, pero esta prueba no se realiza en nuestro país.
También se puede diagnosticar a través de estudio genético, donde se detecta la mutación del gen CTNS. En Chile contamos con una técnica rápida de reacción de polimerasa en cadena (PCR) para la detección de la deleción 57kb, que es la más frecuente.
¿Qué sintomatología determina la realización de estos exámenes?
Las manifestaciones son muy sutiles y no reconocidas, por lo que el diagnóstico tiende a ser tardío. Por ejemplo, durante el primer año de vida por la disfunción tubular, los niños comienzan a mojar mucho los pañales, rechazar alimentación y tomar agua. Acuden a control en la atención primaria y se detecta retraso de crecimiento. Como el defecto tubular es múltiple, pierden bicarbonato y fósforo por la orina apareciendo deformidades óseas y descompensaciones electrolíticas con deshidratación.
La derivación a nefrólogo en general es tardía y además, como es una enfermedad rara, se pierde de vista incluso en el especialista, retrasando el tratamiento.
¿Cuál es la incidencia en Chile?
No existen registros nacionales, pero si consideramos lo reportado en la literatura, en Chile deberían haber 1 a 2 pacientes nuevos por año. Junto al grupo de trabajo de cistinosis, hemos detectado nueve pacientes con cistinosis desde 1995. De ellos hay dos fallecidos. De los siete restantes, cinco tienen cistinosis nefropática infantil y están en control actualmente.
Es razonable pensar que en Chile la enfermedad está subdiagnosticada.
¿Cómo nació este grupo de estudio?
Junto al Dr. Guerrero, la Dra. Bolte y la Dra. Krall formamos este grupo pediátrico de cistinosis, ya que estamos atendiendo a estos pacientes y sentimos las dificultades de tener un manejo integral. Así empezamos a recopilar información valiosa, a investigar y estamos en proceso de revisión de un artículo que muestra la experiencia chilena.
¿Qué impacto busca tener esta información?
Visibilizar la enfermedad y cambiar la visión del Ministerio de Salud respecto al tratamiento de la cistinosis. Hoy existe un medicamento aprobado que debe ser usado precozmente y para toda la vida. Es de alto costo y los pacientes deben tener derecho a recibirlo. Además, queremos mejorar el acceso a sospecha, pesquisa y diagnóstico. Ojalá, poder incorporar la técnica de medición de cistina intra-leucocitaria, indispensable para el seguimiento del tratamiento.
Por esto, es fundamental sensibilizar a los equipos médicos, mostrando el problema y el impacto en los niños para un abordaje multidisciplinario, ya que las consecuencias son multisistémicas.
¿Hay planes de realizar actividades educativas sobre el tema?
Si. En marzo vamos a hacer el primer curso dirigido a nefrólogos infantiles de todo el país, con el fin de entregar conocimientos sobre la enfermedad, su sospecha y diagnóstico. Así buscamos generar una primera red de difusión, donde cada nefrólogo pueda expandir estos conocimientos a sus equipos clínicos y pediatras.